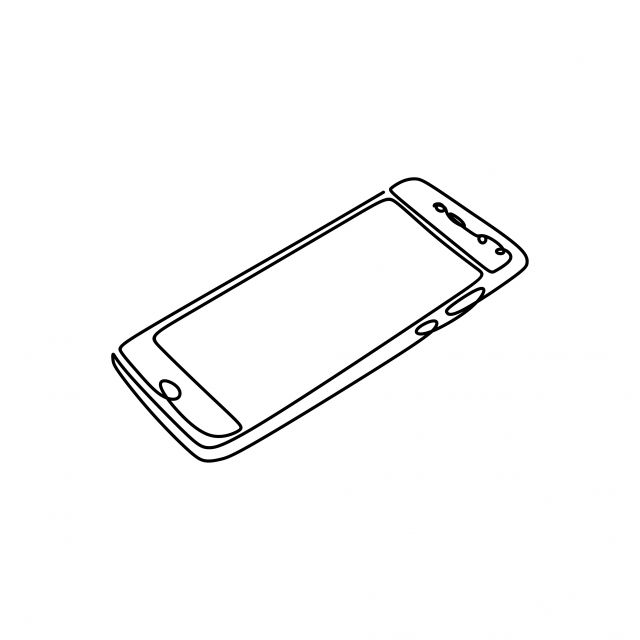En diciembre, las playas de Piura volvieron a ser escenario de un desastre ambiental. El derrame de petróleo en la zona de Lobitos, cercana a la refinería de Talara, afectó 10.000 metros cúbicos de mar y cuatro importantes playas de la zona. Petroperú afirma haber gestionado el evento rápidamente, pero su impacto es innegable. Pero más allá de las cifras, este incidente nos hace cuestionarnos acerca de nuestra relación con la naturaleza, la gestión ambiental y los valores que priorizamos como sociedad.

¿Es la destrucción ambiental el precio del progreso económico?
En el informe «La Sombra de los Hidrocarburos» se señala que entre 1997 y 2023 el Perú ha registrado 1462 derrames petroleros, de los cuales el 87% ocurrieron en Piura y Loreto. Esta cifra no solo evidencia una crisis de gestión operativa, sino una desconexión con el impacto real de estas actividades.
El 70% de los derrames tienen su origen en fallas operativas y corrosión. Esta estadística evidencia una falta de capacidad de planificación y mantenimiento. Más aún, ¿qué nos dice de nuestra ética como país? Cuando hablamos y trabajamos por el «desarrollo» basado en la devastación de ecosistemas y comunidades.
“La falta de prevención no es solo un error técnico; es una decisión moral.”
¿Quién paga las consecuencias de nuestra indiferencia?
Piura, una región rica en biodiversidad y recursos, parece condenada a ser un territorio de sacrificio. Este desastre, como tantos otros, afecta las playas de Las Capullanas, Lanchón, Palizada y La Bola, pero también a quienes dependen de ellas para su sustento. Los pescadores artesanales y las comunidades costeras son las primeras víctimas.
¿Cómo es posible que las mismas regiones, una y otra vez, sean las más golpeadas, pero las menos escuchadas? La desigualdad en la distribución de riesgos y beneficios es una marca que este derrame vuelve a subrayar: unos obtienen las ganancias, otros cargan con las pérdidas.
“¿De qué sirve hablar de desarrollo si este se construye sobre la devastación de ecosistemas y comunidades?”
Desde el 2020, al año se están registrando en promedio 146 derrames petroleros, un aumento de 353% respecto al promedio de años anteriores, una estadística que debería alarmarnos, pero que, al parecer, hemos normalizado.
La falta de inversión en prevención y monitoreo no es solo una falla técnica; es una decisión moral. Optamos por ignorar lo que sabemos que eventualmente ocurrirá porque priorizamos la inmediatez del beneficio económico.
El conocimiento sobre los riesgos de la industria petrolera existe. Sabemos qué debe hacerse para prevenir estos desastres. Y, sin embargo, no actuamos. ¿Por qué? Porque existe una desconexión fundamental entre lo que sabemos y lo que estamos dispuestos a hacer. No solo hay que cuestionarnos las fallas del sistema, sino también nuestra complicidad al no exigir más. Y en eso, hacemos un mea culpa.
Cada derrame de petróleo es una herida abierta en el océano/ríos, pero también una herida abierta en nuestra propia humanidad y, sobre todo, en nosotros como peruanos. ¿Qué significa realmente proteger “nuestra casa común” cuando seguimos priorizando la explotación sobre la conservación?
La pregunta no es si habrá otro derrame; la pregunta es: ¿cuánto más podemos soportar antes de que las consecuencias sean irreversibles?
En este momento, el petróleo no solo está en las playas de Piura. Está en nuestras manos. Y si no hacemos nada, también estará en nuestra conciencia.
Bibliografía
- Informe «La Sombra de los Hidrocarburos» (1997-2023)
- «The Environmental and Social Impacts of Oil Spill Disasters in Coastal Ecosystems» (Journal of Environmental Management, 2020)
- OEFA – Reportes sobre emergencias ambientales en el Perú
- El impacto del petróleo en las comunidades indígenas y rurales del Perú» (Amazon Watch, 2022)