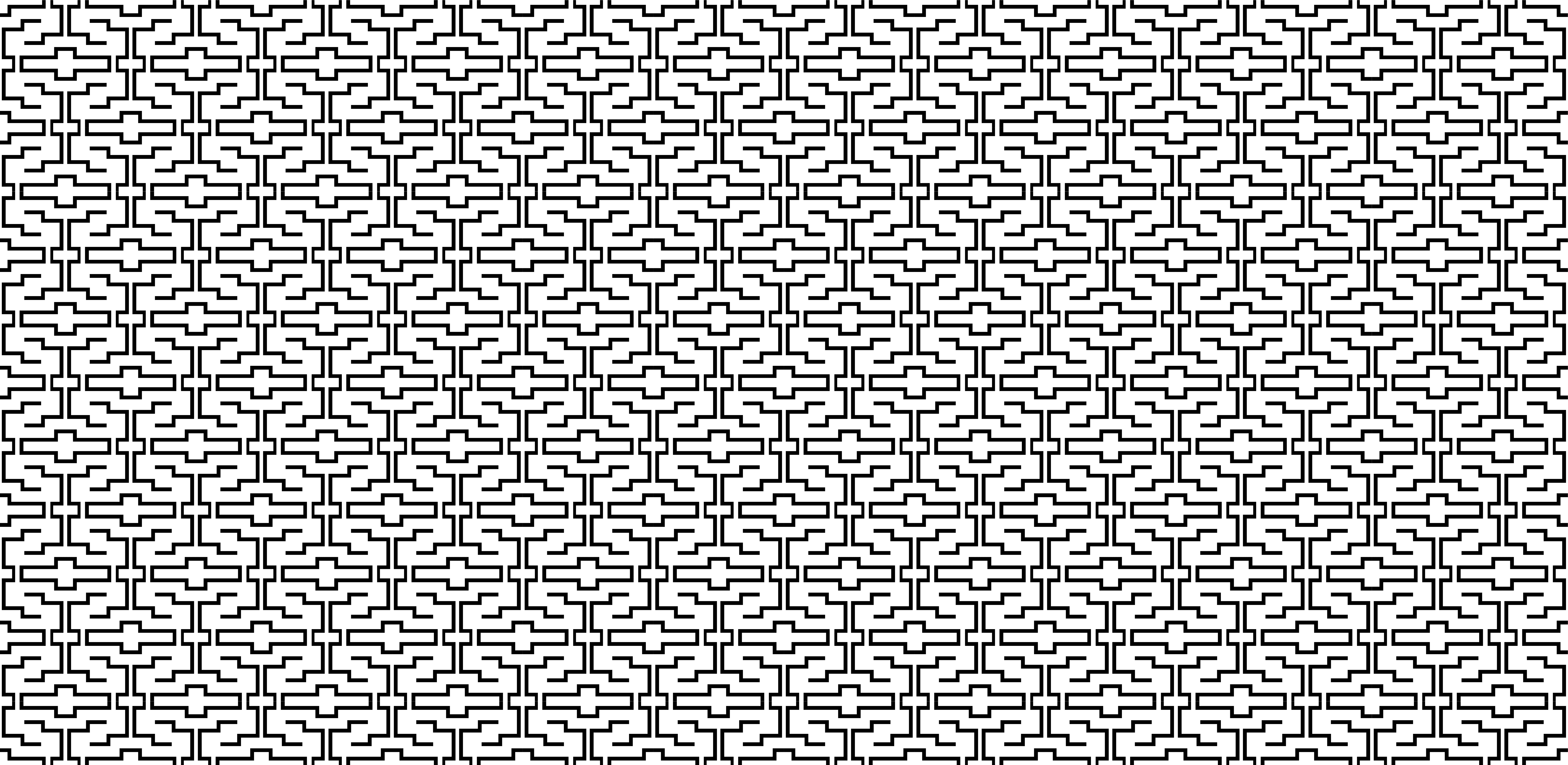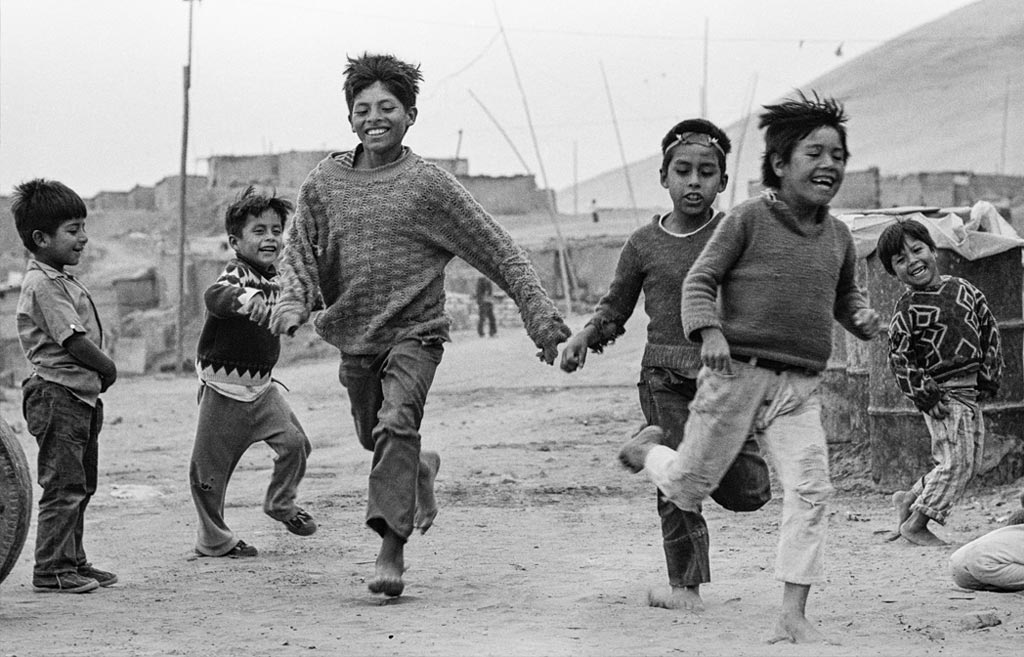Foto por Joao Adobe Stock
Vivimos en una época en la que la espiritualidad ha dejado de ser un camino profundo de transformación para convertirse, muchas veces, en una tendencia de moda. Esto quedó claro para mí cuando revisé el reciente caso de la “diseñadora” Anis Samanez, acusada de apropiación cultural y desafortunados comentarios en colaboración con el editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza. Más allá del problema evidente de desconocer y desvalorizar el patrimonio cultural de las comunidades indígenas, este caso refleja algo más profundo: una falta generalizada de autocrítica, autorreflexión y empatía.
La incoherencia en el discurso espiritual
Revisando el perfil de Anis, me encontré con publicaciones que hablan de gratitud, conexión con la naturaleza, la tierra, vivir en abundancia y otros temas relacionados con el bienestar espiritual. Sin embargo, lo que más me llamó la atención es la incoherencia entre sus palabras y sus acciones. ¿De qué sirve hablar de gratitud y conexión con la tierra si no respetas a quienes han vivido en armonía con ella durante generaciones? ¿De qué sirve hablar de espiritualidad si esa espiritualidad no se traduce en empatía hacia los demás?
El problema no es solo individual. Este fenómeno es un reflejo de un contexto más amplio: el de una sociedad que ha adoptado prácticas milenarias como una moda superficial, despojándolas de su verdadero significado y propósito.
La banalización de la espiritualidad
Las redes sociales han jugado un papel importante en esta transformación. Conceptos como la meditación, las afirmaciones diarias y la gratitud, que tradicionalmente requerían introspección y constancia, se han reducido a hashtags, publicaciones “estéticas” y retiros diseñados más para capturar fotos que para generar cambios profundos.
Por ejemplo, vemos “rituales” de manifestación presentados como atajos para alcanzar el éxito, o meditaciones que prometen paz interior pero ignoran la necesidad de trabajar en nuestras relaciones con los demás y con el mundo. Esta tendencia convierte herramientas milenarias en simples accesorios para alimentar el ego y las apariencias, alejándonos de la esencia de estas prácticas.
La superficialidad y desconexión
La falta de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es un reflejo de algo más profundo: el desplazamiento de valores fundamentales como la autocrítica, la autorreflexión y la empatía. Estos pilares son esenciales para la vida en sociedad, pero han sido reemplazados por la búsqueda constante de validación externa y una superficialidad que nos impide mirar hacia adentro.
La apropiación cultural es un ejemplo claro de esta desconexión. Apropiarse de símbolos y prácticas de comunidades históricamente marginadas sin reconocer su contexto o significado perpetúa desigualdades y borra las historias de quienes las originaron. Hablar de espiritualidad sin reconocer estas realidades no es solo incoherente; es dañino.
Mi invitación a reflexionar
Cuando hablamos espiritualidad, esta no debería ser solo una práctica estética o comercial; debería ser una invitación a mirar hacia dentro, a cuestionar nuestras actitudes y acciones hacia el mundo que nos rodea. La espiritualidad genuina no es solo una herramienta para sanar individualmente, sino una manera de conectar con los demás desde el respeto, la humildad y el reconocimiento de nuestras interdependencias.
Reflexionar sobre nuestras propias acciones y cómo estas afectan a los demás. Debemos reconocer que el verdadero bienestar espiritual implica preocuparse por el bienestar colectivo. Necesitamos recuperar la esencia de estas prácticas, anclarlas en valores auténticos y usarlas como una herramienta para construir puentes, no muros.
El reto está en ser coherentes, en practicar lo que predicamos y en vivir con el corazón abierto al aprendizaje y al respeto mutuo. Al final del día, la espiritualidad que no se traduce en empatía y acción es solo una ilusión vacía.